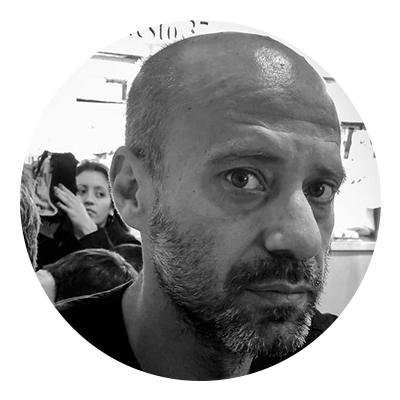Los denominados discursos de odio y las prácticas fascistas que involucran a una parte de la sociedad en la persecución de otra –como señalamos en un artículo anterior–, no son, en su mayor parte, pulsión de muerte, sino un aparato que cuestiona lo mejor que ha logrado el progresismo y construye bases simbólicas para una política conservadora en lo moral y ultra-neoliberal en lo económico. Se puede hacer una observación antropológica que señale la mayor diferencia que existe entre lo que pueden llamarse culturas con y sin historia. Estas últimas viven en un tiempo cíclico donde su modo de vida se encuentra reglado por el arquetipo mítico. Sagas, cuentos y leyendas proveen el ámbito simbólico que justifica y ordena la vida en común. En cambio, en las culturas con historia, el orden mismo de la vida en común es lo que se encuentra en constante revisión. En efecto, es esta la dinámica que moviliza los cambios históricos.

El término revisión quizá es un tanto libresco y sea más adecuado sostener que lo que se da es una contienda entre sectores que quieren imponer al resto el modelo que les conviene o consideran correcto. Así es como nuestras técnicas de la convivencia van mutando. Y en principio es conveniente que así suceda porque, como dice Maquiavelo en los Discursos sobre la primera década de Tito Livio, la excelencia de las leyes de la república romana resulta de la polémica entre patricios y plebeyos. Del lado opuesto de este modo dramático de ir encontrando un modo común de vivir se encuentra la conservación y el aumento del poder y de los privilegios. Sin embargo, este modo de ver el asunto con el cual podríamos acordar plenamente trae aparejado un problema que puede ser enunciado con la forma de una pregunta: ¿Todo puede y debe ser discutido en una sociedad? Aquí la respuesta debe tener un pliegue y el modo en el que se trabaja en ciencias humanas, ámbito que en alguna medida conozco, puede darnos una pista. Otros dominios científicos tampoco son muy distintos dado que, en gran medida, los criterios se comparten.

El caso es que cuando uno se decide a abordar un tema, una de las primeras tareas que tiene que realizar es buscar y leer gran parte de lo que se escribió sobre la cuestión en particular, lo que quiere decir que, en realidad, uno se suma a una discusión que tiene un determinado estado. A ese estado lo podríamos llamar de consenso problemático, porque implica, a la vez, ciertos consensos que nacen del conocimiento común y puntos de discusión irresueltos sobre el tema. La fantasía del genio que llega desde ningún lugar a transformar un paradigma, es eso, una fantasía, nunca existió ni va a existir y quien se arriesga en una jugada semejante pasa por estúpido o irrelevante. Una fantasía, podría decirse, que actúa como mecanismo compensatorio de la impotencia. Entonces, la lección que podemos extraer de este dominio de la cultura es que toda discusión tiene una historia y nos incorporamos a ella en un momento determinado que posee sus consensos y sus problemas abiertos. Es por esto que la respuesta a la pregunta tiene un pliegue: aunque en un sentido, todo es discutible, en otro sentido, sencillamente no lo es.

Nuestro presente parece ser un tiempo en donde todo puede ser cuestionado, incluso aquellas conquistas que con facilidad podrían considerarse justas. Desconociéndose nuestra historia –una de las fuentes de nuestra identidad– se va al choque como un nuevo Adán alterado, sin pasado ni culpa. Pero lo que desvela el motivo de esta rebeldía que parece cuestionarlo todo es que elige como blanco de ataque a las conquistas sociales y a las ampliaciones de derechos. En un sentido metafórico, entonces, se puede entender que estos cuestionamientos pertenecen a una lógica contrarrevolucionaria que viene a querer restaurar el orden social previo a la década marcadamente progresista en Latinoamérica de la primera década del siglo XX.
Es en esta clave en la cual hay que leer los discursos de odio y las prácticas fascistas que no son únicamente una cortina de humo para entretener con circo a la población con la finalidad de llevar adelante negocios ilegítimos y traicioneros, sino que, en su especificidad, obedecen la lógica de lo que se ha dado a llamar metapolítica.

Esto suena un tanto ajeno a estos tiempos tan improvisados, pero no saber administrar es algo muy distinto a ir diseñando una orientación general, cosa que se logra a partir de odios compartidos, intuiciones e imitación. La idea de metapolítica proviene del intelectual de derecha Alain de Benoist que desde hace más de un lustro viene nutriendo a cuanto movimiento de derecha aparece en el mundo. Una de sus ideas fuerza es que el trabajo intensivo en el orden cultural es condición previa y necesaria para la toma y el ejercicio del poder político. Se considera un gramsciano de derecha de quien aprendió que la conquista del poder político pasa por aquella del poder cultural. Esto es, pasa por la construcción de un sentido común que, en nuestro caso en particular, incluye cuestionamiento de conquistas y derechos sociales y de la naturalización de las formas fascistas de denigración y persecución representadas, por dar solo un ejemplo, en la figura del Orco, en el primer caso y de los números de denuncia al adoctrinamiento, en el segundo. Que eso se haya vuelto normal constituye una verdadera calamidad.

Tenemos la impresión que la escalada de denigración y odio no tiene ni límites ni consecuencias y que en última instancia no pasa nada, pero en realidad, se trata de todo lo contrario, la consecuencia es que en el sentido común se van erosionan conquistas justas y vamos naturalizando, de a poco, la segregación, la denigración y la violencia.
El discurso de odio y las prácticas fascistas no tienen tanto que ver con el rencor, son más bien herramientas que moldean la base cultural para imponer una agenda, no desde la coerción sino desde el consenso. Habría que imaginar el proceso que tratamos de describir como una mancha oscura de tintura esparciéndose en el agua.