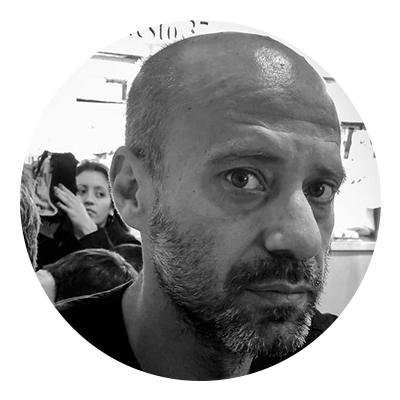Un teólogo y hermeneuta célebre afirma que para interpretar la biblia hace falta, además de destreza técnica, un vínculo existencial, dado que en lo que se llegue a comprender, se está jugando la propia vida. Este principio de lectura, estimo, se puede extender, en alguna medida, a cualquier lectura. Quizá no merezca la pena leer o interpretar nada que no nos implique. La Rioja en tal sentido, nos implica a todos y a todas, hablar de ella es hablar desde adentro, porque, como suele decirse, y nunca con tanta razón como ahora: se nos va la vida en ello.
Una de las apuestas teóricas más fuertes de la filosofía contemporánea (ya desde el siglo XIX) fue la materialización del ser humano que lo volvió un elemento más –aunque sui generis– en las correlaciones de fuerzas históricas. Toda la jerga del “cuerpo”, tan en boga en los círculos intelectuales, tiene esta estirpe. Análogamente, si tuviésemos que investigar la fisionomía concreta de la riojanidad tendríamos que hacerlo en función de su materialidad y de las relaciones de poder que la moldean. Una pregunta guía podría ser entonces ¿En qué relaciones sociales se encuentra por necesidad engarzado el “cuerpo” riojano?
«En La Rioja quien produce un modo de vida peculiar vinculado a la satisfacción de las necesidades sociales es el Estado»
El hilo del cuerpo nos llevaría a sus necesidades y estas, a las condiciones que las satisfacen. Un modo de producción no solo genera bienes, sino formas de vida. Esto quiere decir que el modo en que el ser humano satisface sus necesidades, lo constituye íntimamente. En La Rioja quien produce un modo de vida peculiar vinculado a la satisfacción de las necesidades sociales es el Estado, esto es: La Rioja vive de la coparticipación y el riojano, del salario estatal. El salario estatal captura un alto porcentaje de cuerpos, lo suficientemente alto como para producir un modo de vida social. Esto podría llevarnos a la siguiente pregunta ¿Cómo se administra el poder estatal?
El fenómeno es complejo, pero podría decirse que esta signado por una verticalidad institucionalmente laxa. Existen enfoques teóricos que estudian como el Estado puede penetrar capilarmente en casi todos los niveles de la vida humana generando un tipo de subjetividad sujetada a procesos burocráticos. En La Rioja, en cambio, tendríamos que hacer el recorrido inverso para identificar el tipo de vida ligado a la discrecionalidad propia de la falta de aquellos procesos que garantizan la racionalidad de las instituciones de la vida pública. Por lo pronto mi hipótesis es la siguiente. De la conjugación entre la dependencia del Estado con un modo discrecional y vertical de ejercer el poder emana un tipo específico de sujeto: el riojano. El riojano se encuentra secuestrado por un estado arbitrario que, sin embargo, garantiza un sueldo, una obra social y vacaciones; lo que no es ni poco, ni obvio. El riojano, entonces, va y viene de su trabajo sabiendo que realmente es muy poco lo que hace, así mueren la voluntad y la esperanza y la desidia se vuelve un hecho social.

«El riojano se encuentra secuestrado por un estado arbitrario que, sin embargo, garantiza un sueldo, una obra social y vacaciones»
Pero existe otro mecanismo, vinculado a la administración del poder que hemos descripto, que matiza la decidida con resentimiento. En La Rioja, en ninguna otra actividad se puede acumular dinero a la misma velocidad que en la actividad política. Esto genera un sentimiento ambivalente, una compleja mezcla de deseo y aversión en el riojano que no comparte los escasos privilegios. Entonces, incrustado en la estructura descripta, recibe las migajas de una torta que se comen al frente de él, no se queja porque está contenido y con la voluntad un tanto muerta, pero tiene su pecho partido en dos, por un lado, sufre la injusticia y la detesta, por el otro, la refuerza con su secreto deseo de pertenecer a la clase privilegiada. Estos dos movimientos, de deseo y aversión, generan el tipo particular de resentimiento al que nos referíamos.
«En La Rioja, en ninguna otra actividad se puede acumular dinero a la misma velocidad que en la actividad política»
Sin embargo, estas hipótesis y preguntas no tienen un sentido meramente negativo. Ninguna fatalidad tutela la política. Hace no tanto sucedió que en esta estructura cristalizada toma el poder Quíntela y el quintelismo.
La historia es apertura y posibilidad, sus capas se acomodan y parecen reclamar algo. El peronismo riojano necesitó a Ricardo Quíntela para ganar las elecciones y continuar con su hegemonía. Hoy lo encontramos en el poder. Pero se puede preguntar ¿Por qué el actual gobernador poseía el caudal de votos necesarios? Ya en el siglo XIX se volvía celebre la idea de que la historia es guiada por ciertos individuos influyentes. Hoy estamos más acostumbrados a pensar que el curso de la historia es llevado adelante por grupos dominantes o relaciones económicas. Sin embargo, en sociología pervive la categoría de “dominación carismática”. El ejercicio carismático de poder se sustenta en la libre adhesión y el compromiso personal de los miembros de la sociedad para con el líder. Tal compromiso, por supuesto, posee un fuerte componente pasional. Todos los riojanos conocemos la frase “Quíntela es un sentimiento” pintada con brocha gruesa y sinceramente en los paredones de los barrios.
«Hoy estamos más acostumbrados a pensar que el curso de la historia es llevado adelante por grupos dominantes o relaciones económicas»
Pero resulta ser que el carisma es una potencia sin norte, puede disparase y arrastrar con su magnetismo, hacia cualquier dirección. Los riojanos conocemos muy bien todo esto, fue nuestra tierra la que brindó, a fines del siglo pasado, el líder carismático que impulsó, en nuestro país, los programas neoliberales desplegados con particular ferocidad en Latinoamérica. Entonces, si el carisma es, por así decir, una pasión que puede volver loca a la política, es comprensible la inclinación a resguardarse en la solidez de las instituciones. Defendiendo el gobierno de las instituciones un filósofo político liberal de mitad del siglo pasado recupera un proverbio chino que afirma: “El gran hombre es una calamidad pública”. La tensión entre el gobierno de las instituciones y el gobierno del carisma es conocida y tiene su razón de ser. Desde este particular costado republicano o institucionalista, por así decir, se señala que la voluntad henchida del líder pasionalmente seguido por el pueblo, pone en riesgo las precarias reglas de convivencia democráticas que hemos llegado a conseguir y que suturan los conflictos sociales. Pero pareciera ser que, a esta versión institucionalista de la democracia, cuando no es retórica mediática que esconde otros intereses, habría que matizarla con las experiencias latinoamericanas recientes. O para decirlo de otra forma, es sabido que en Latinoamérica se dieron formas de gobierno con liderazgos muy marcados que, a su vez, no solo respetaron, sino que, en muchos casos, construyendo presencia estatal fortaleciendo múltiples aristas de las instituciones de nuestras democracias liberales. Quizá se pueda afirmar entonces que, aunque el carisma no posea en su constitución una orientación clara, podríamos nosotros cargarlo de contenido a partir de nuestras experiencias latinoamericanas.
Hace poco leía una breve nota de filosofía política que sostenía que la política no es lo contrario del egoísmo (esto sería la moral), sino su expresión colectiva y conflictiva. Se trata de ser egoístas juntos, haciendo que los intereses converjan. A esta convergencia la podríamos llamar solidaridad política. Esta solidaridad política, a diferencia de la generosidad desinteresada, defiende, por supuesto, los intereses del otro, pero porque estos son también –directa o indirectamente– los propios. Entonces, la solidaridad política es una forma de defendernos entre varios. Teniendo en cuenta esto, recordemos que señalamos un esquema social heredado y un nuevo actor carismático. La pregunta que quisiera hacer ahora es ¿En dónde podrían converger los intereses de estos dos elementos de nuestra realidad social y política? ¿Cómo pensar la relación estado-sociedad?
«Quizá se pueda afirmar entonces que, aunque el carisma no posea en su constitución una orientación clara, podríamos nosotros cargarlo de contenido a partir de nuestras experiencias latinoamericanas»
Veamos, el carisma de por si enciende, pero enciende en cualquier dirección, el verdadero interrogante es porque el poder carismático, o de otra índole, encendería las energías sociales en la dirección de despertar los intereses de los distintos actores sociales. Creemos que este fue el caso ejemplar de Latinoamérica, pero ello no indica ninguna necesidad. De nada vale sentenciar con vos severa que para ser pueblo, quien detenta el poder, debe generar pares, esto es, debe encender el poder popular. Porque independientemente de que esta tesis sea verdadera, resta aun saber porque, quien detenta el poder político efectivo, querría multiplicar las energías sociales que se presentan, en primera instancia, como diferencias en tensión o, en el peor de los casos, como posibles actores contrahegemónicos. A esta inquietud le podríamos sumar otra cuya respuesta no es para nada obvia, a saber ¿Porque un pueblo participativo es algo deseable?
Todas estas preguntas forman parte de la teoría política, nos exceden en su complejidad y poseen respuestas de las más variadas. Quisiéramos ensayar una exploración del asunto dentro del cuadro riojano que, con trazos quizá demasiado impresionistas, hemos delineado.
«De nada vale sentenciar con vos severa que para ser pueblo, quien detenta el poder, debe generar pares, esto es, debe encender el poder popular»
Entendemos que para romper la desidia y el resentimiento de la que hablábamos, un modo podría ser el del reconocimiento del pueblo en lo que tiene de autonomía y conciencia de sí positiva, en sus posibilidades de organización y participación, en el conocimiento de su poder. Lo contrario de la falta de esperanza social se encontraría, en este planteo, en la activación de la subjetividad individual y colectiva. Pero el asunto aquí no es, digámoslo claramente, lo que debería ser. Para decirlo de otra manera, debemos pensar nuestra política y nuestro poder poniendo entre paréntesis lo que debería ser en términos de justicia, o inclusive de justicia social, para imaginar la posibilidad de una convergencia solidaria entre las energías de la sociedad y las del poder central.
En tal sentido, una forma realista, por así decir, de ver la cuestión señalaría que estructurar mecanismos de participación social, en donde se vean representados distintos sectores riojanos, sería una forma de encender la riojanidad. Tales mecanismos a su vez, estimamos sin mayor certeza, ejercerían como órganos de contralor aumentado nuestra precaria institucionalidad. Aunque pueda parecer contrario al ejercicio del poder, dado que la discrecionalidad existe porque aumenta el marco de acción, lo que se pierde en discrecionalidad, se gana en adhesión –en alguna medida permanente–. El poder político real y sostenido proviene de este tipo de adhesión. Con lo cual, lo que tenemos es lo siguiente: generar mecanismos de participación que posibiliten la praxis política positiva y autónoma de distintos sectores sociales, no solo sacaría a la población riojana del letargo y la mezquindad, sino que generaría un tipo de adhesión política que es fundamental para construir hegemonía. El sentido común dice que el poder nos quiere adormecidos, pero quizá se pueda afirmar que lo verdadero es exactamente lo contrario.
Un amigo me señalaba que ya pasó el tiempo suficiente como para que tales mecanismos de participación real sean activados y esto no sucedió. Su contra-tesis es la siguiente: el poder político central solo articula con la diferencia cuando se encuentra marcado por ella de tal forma que no le queda más remedio. Quizá tenga razón, pero su contra tesis reafirma mi idea de que lo que necesita la riojanidad para transformarse es participación (en su lógica: agilizar la acción y presionar políticamente). Por nuestra parte, hemos intentado señalar una dirección según la cual la convergencia de intereses entre nuestro poder político actual y los sectores sociales encarnados en actores representativos, pondrían en cuestión una mecánica social que venimos repitiendo hace mucho tiempo, que en alguna medida tiene que ver con la materialidad propia de la coparticipación, pero que puede ser vencida con más y mejor política.
«El sentido común dice que el poder nos quiere adormecidos, pero quizá se pueda afirmar que lo verdadero es exactamente lo contrario»
Por momentos, en función de las razones que hemos dado, la mecánica señalada, u otras análogas, nos parecen un objetivo asequible en cuyo trayecto podría articularse un plan de políticas públicas a mediano y largo plazo. Pero por momentos, también, dada la multiplicidad y fluidez del campo de lo posible y la agudeza de la especulación instrumental en arreglo a la construcción de poder, la propuesta parece diluirse. Sin embargo, no podemos dejar de buscar porque en esto se nos va la vida y porque al final de todo lo que dijimos se encuentra esta pregunta ¿Cómo es posible en nuestra Rioja la convergencia en la voluntad de justicia social?